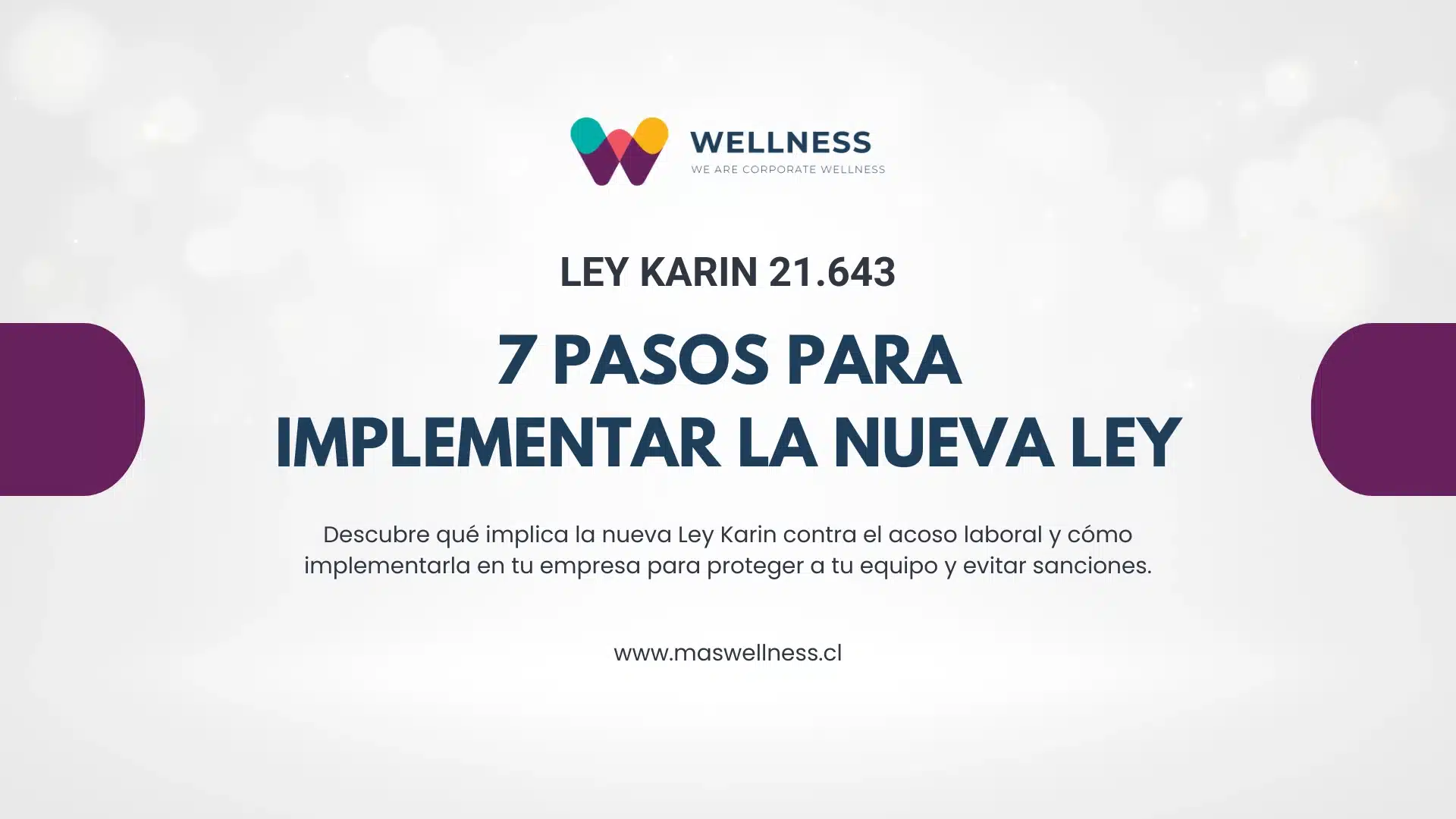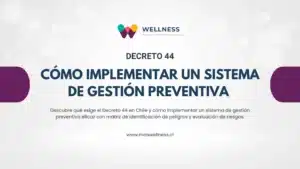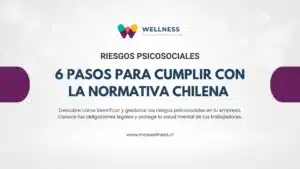Introducción
Cada día, miles de trabajadores en Chile enfrentan situaciones de acoso laboral, hostigamientos o maltrato que impactan gravemente su salud mental. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión son consecuencias habituales de estos riesgos psicosociales en el entorno laboral. En los casos más extremos, un clima laboral tóxico puede incluso desencadenar verdaderas tragedias: tal fue el caso de Karin Salgado, una técnica en enfermería que en 2019 se quitó la vida tras sufrir acoso constante en su trabajo. Su historia remeció al país, evidenciando la urgente necesidad de proteger a los trabajadores de este tipo de violencia silenciosa y motivando la creación de la Ley Karin.
Conmovido por esta realidad, Chile dio un paso histórico promulgando la Ley Karin (Ley 21.643) en 2024. Esta nueva normativa responde a la necesidad de entornos laborales más seguros y dignos, estableciendo obligaciones concretas para prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. A continuación, exploraremos qué es la Ley Karin, qué conductas regula, cómo afecta la cultura organizacional y qué deben hacer las empresas para cumplirla y construir ambientes de trabajo libres de maltrato.
¿Qué es la Ley Karin? Origen, propósito y marco legal
La Ley Karin es el nombre con que se conoce a la Ley N° 21.643, publicada en el Diario Oficial en enero de 2024 y vigente desde el 1 de agosto de 2024. Esta ley modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales con la finalidad de prevenir, prohibir, sancionar y erradicar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Recibe su nombre en honor a Karin Salgado, la trabajadora cuya trágica experiencia visibilizó la necesidad de un cambio legal profundo en esta materia.
En cuanto a su marco legal, la Ley Karin incorporó principios fundamentales al artículo 2° del Código del Trabajo: a partir de ahora, las relaciones laborales deben fundarse en un trato libre de violencia y compatible con la dignidad de la persona, integrando además la perspectiva de género en el ámbito laboral. Esto significa que todo empleador tiene el deber de velar por un ambiente de respeto, igualdad de trato y no discriminación. Además, esta normativa está alineada con los estándares internacionales establecidos por el Convenio 190 de la OIT, que busca eliminar la violencia y el acoso en los espacios de trabajo.
La Ley Karin impuso nuevas obligaciones tanto para el sector privado como para el público. Por ejemplo, introdujo el artículo 211-A en el Código del Trabajo, que ordena a todos los empleadores elaborar e implementar un “Protocolo de Prevención del Acoso Sexual, Laboral y la Violencia en el Trabajo” siguiendo los lineamientos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Igualmente, extendió estas exigencias al Estado, agregando el artículo 14 a la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575) para que los organismos públicos también deban adoptar protocolos preventivos similares. En resumen, se trata de una legislación amplia que establece un nuevo estándar de “tolerancia cero” al acoso y la violencia en cualquier lugar de trabajo, buscando proteger la dignidad y bienestar de todos los colaboradores.
¿Qué conductas regula la Ley Karin?
La Ley Karin identifica y sanciona tres grandes tipos de conductas que atentan contra la dignidad en el trabajo:
Acoso laboral: toda agresión u hostigamiento ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro, ya sea un hecho aislado o reiterado, que resulte en el menoscabo, maltrato u humillación de la víctima, o que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Un cambio importante de la Ley Karin es que ya no se requiere que estas conductas sean repetitivas para denunciarlas; incluso un solo incidente grave puede calificarse como acoso laboral bajo la nueva normativa.
Acoso sexual: se define como cualquier requerimiento o insinuación de carácter sexual, no consentida por quien la recibe, que amenace o perjudique su empleo, su situación laboral o sus oportunidades de desarrollo profesional. Incluye tanto actos verbales, físicos o gestuales de connotación sexual que generen un ambiente hostil para la persona afectada.
Violencia en el trabajo: corresponde a conductas de agresión (física o psicológica) ejercidas por personas ajenas a la relación laboral, que afectan a trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Es decir, abarca situaciones donde clientes, usuarios, proveedores u otros terceros maltratan o agreden al personal de la empresa. La Ley Karin reconoce explícitamente esta forma de violencia laboral para asegurar que también sea prevenida y abordada en los protocolos.
¿Qué obligaciones tienen las empresas bajo la Ley Karin?
La Ley Karin impone a las organizaciones diversas obligaciones concretas para asegurar un ambiente laboral libre de acoso. Algunas de las principales son:
- Protocolo de prevención: Elaborar, implementar y difundir un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, que incluya medidas de prevención y al menos ciertos contenidos mínimos definidos por la Ley. Este protocolo actúa como una hoja de ruta para gestionar estos riesgos en la empresa.
- Integración al Reglamento Interno: Incluir el protocolo y el procedimiento de investigación y sanción en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (obligatorio para empresas con 10 o más trabajadores). Las organizaciones más pequeñas, aunque no tengan dicho reglamento, igualmente deben contar con un protocolo escrito y entregarlo a cada trabajador al ser contratado.
- Identificación de riesgos y capacitación: Evaluar los riesgos psicosociales asociados al acoso en el lugar de trabajo e implementar medidas para prevenir y controlar dichos riesgos (con mejora continua). Además, se debe informar y capacitar adecuadamente a todos los trabajadores sobre los riesgos identificados, las medidas de prevención y los derechos y responsabilidades de cada uno en esta materia. Esto busca crear conciencia y una cultura interna de respeto y cero tolerancia al maltrato.
- Canales de denuncia confiables: Habilitar mecanismos accesibles y confidenciales para que los trabajadores puedan denunciar casos de acoso laboral, sexual o violencia. Estos canales (ya sean físicos o digitales) deben ser dados a conocer a todo el personal, y pueden incluir desde buzones o líneas de ayuda internas hasta vías formales ante la Inspección del Trabajo. Lo importante es que el trabajador sepa dónde y cómo puede reportar un incidente sin temor a represalias.
- Medidas de protección inmediatas: Ante una denuncia, el empleador está obligado a tomar de forma inmediatamedidas de resguardo para proteger a la persona denunciante. Según la gravedad del caso, esto puede implicar separar al denunciado del equipo de trabajo, reubicar a la víctima en otro espacio, modificar horarios u otras acciones que eviten el contacto entre ambos. Asimismo, se debe proporcionar atención psicológica temprana a la persona afectada, a través de los programas que disponga el organismo administrador del seguro de accidentes laborales (mutual de seguridad). Estas acciones buscan evitar daños mayores y apoyar a la víctima desde el primer momento.
- Investigación justa y sanción ejemplar: La empresa debe realizar una investigación interna confidencial, imparcial y rápida de los hechos denunciados (o derivar los antecedentes a la Dirección del Trabajo dentro de 3 días si decide no investigar por cuenta propia). El procedimiento investigativo tiene que garantizar el debido proceso: ambas partes deben ser escuchadas y sus dichos registrados, siguiendo principios de confidencialidad, celeridad y perspectiva de género. En un plazo máximo de 30 días la investigación debe concluir. Si se comprueba que hubo acoso, el empleador está obligado a aplicar sanciones proporcionales. En los casos más graves (acoso sexual o acoso laboral acreditado), la Ley Karin exige despedir al responsable por falta grave, sin derecho a indemnización. Esto refuerza el mensaje de tolerancia cero. Tanto la víctima como el denunciado deben ser informados del resultado y de las medidas tomadas por la empresa.
- Registro y reporte: Llevar un registro interno de las denuncias recibidas y su estado, y reportar periódicamente a la autoridad correspondiente (por ejemplo, a la mutual de seguridad que administra el seguro laboral) las denuncias de acoso ocurridas y las acciones implementadas en cada caso. Este reporte permite un seguimiento externo y estadístico, contribuyendo al cumplimiento de la Ley Karin a nivel país.
- Cumplimiento normativo estricto: Finalmente, es crucial destacar que no cumplir con estas obligaciones expone a la empresa a sanciones legales. La Dirección del Trabajo está facultada para fiscalizar y multar el incumplimiento. De hecho, en el primer año de vigencia se realizaron más de 2.100 fiscalizaciones y se cursaron cerca de 1.000 multas a empleadores por faltas asociadas a la Ley Karin. Además de las multas (y posibles demandas de los trabajadores afectados), el costo de no actuar es un clima laboral dañino que deriva en alta rotación, ausentismo y daño reputacional para la organización. En resumen, la prevención no es solo un deber ético, sino también la mejor estrategia para evitar pérdidas.
¿Cómo afecta la Ley Karin la cultura organizacional?
Implementar la Ley Karin no es solo un tema de cumplimiento legal, sino una oportunidad para transformar la cultura organizacional de manera positiva. Al adoptar una política activa contra el acoso, la empresa envía un mensaje claro de que el respeto y la dignidad son valores no negociables en el lugar de trabajo. Esto tiene varios efectos emocionales y estratégicos:
En primer lugar, mejora el clima laboral. Los trabajadores se sienten más seguros al saber que la empresa los respalda ante situaciones de maltrato. Se reducen el miedo y el estrés asociado a potenciales abusos, lo que repercute en una mayor satisfacción y motivación en el día a día. Un entorno libre de acoso favorece la confianza entre colaboradores y jefaturas; las personas se atreven a expresar ideas, a reportar problemas incipientes y a dar lo mejor de sí cuando saben que serán escuchadas y respetadas.
Desde una óptica estratégica, promover una cultura preventiva y de «tolerancia cero» al acoso impacta positivamente en los resultados del negocio. Las organizaciones con ambientes laborales sanos suelen tener menor rotación de personal y menos ausentismo por estrés o licencias médicas. Por el contrario, tolerar un clima laboral tóxico puede derivar en altos costos: fuga de talentos valiosos, baja productividad, daño a la reputación de la marca empleadora, e incluso litigios costosos.
Además, la Ley Karin impulsa un cambio cultural profundo a nivel país. El propio Ministerio del Trabajo destacó que esta legislación introduce un nuevo estándar en la forma de abordar el acoso y la violencia, promoviendo un cambio de mentalidad enfocado en la prevención y en resguardar la dignidad de las personas en el trabajo. Se está desnormalizando aquello que antes se callaba o minimizaba: hoy, los trabajadores son más conscientes de sus derechos y están dispuestos a denunciar prácticas abusivas. Esta mayor conciencia es positiva, ya que obliga a las empresas a elevar sus estándares de gestión de personas.
En resumen, al cumplir con la Ley Karin la empresa no sólo evita multas, sino que fortalece su cultura organizacional. Se convierte en un lugar donde prima el buen trato y el bienestar laboral, lo cual repercute en empleados más comprometidos y equipos más productivos. Por ende, adoptar estas medidas preventivas no es solo “lo correcto”, sino también una decisión inteligente de negocios que construye una ventaja competitiva basada en el capital humano.
Casos prácticos de implementación efectiva
Para ilustrar cómo estos cambios pueden cobrar vida, veamos dos ejemplos hipotéticos de empresas que implementaron con éxito la Ley Karin y transformaron su realidad:
Caso 1: De la inacción a la confianza
María es Gerenta de Recursos Humanos en una empresa manufacturera de 150 trabajadores. Históricamente, la empresa no tenía protocolos claros frente al acoso. Existía un caso latente: un supervisor que constantemente ridiculizaba y gritaba a su equipo, generando temor y alta rotación, pero nadie se atrevía a denunciarlo abiertamente. Tras la entrada en vigor de la Ley Karin, María convenció a la Gerencia General de que era imprescindible actuar. La empresa elaboró su Protocolo de Prevención, capacitó a todos los mandos y trabajadores en lo que constituye acoso y cómo reportarlo, e instauró un canal de denuncia confidencial. A los pocos meses, comenzaron a recibirse denuncias formales contra el supervisor agresivo. Gracias al procedimiento establecido, se investigó rápidamente el caso, se recabaron testimonios y evidencias, y se comprobó el acoso laboral. La empresa aplicó una sanción ejemplar: desvinculó al supervisor por maltrato grave. Pero más allá de la medida disciplinaria, lo importante fue el efecto en la cultura: los trabajadores vieron que la política de tolerancia cero era real. La confianza en la organización aumentó, otros jefes tomaron conciencia de su estilo de liderazgo, y el clima laboral mejoró notablemente. En la próxima encuesta de satisfacción interna, las dimensiones de «respeto» y «seguridad psicológica» subieron por primera vez a niveles sobresalientes. María pudo demostrar con resultados que cumplir la Ley Karin no solo evitó una posible demanda, sino que creó un ambiente más positivo y productivo.
Caso 2: Pequeña empresa, gran cambio cultural
Juan es Gerente General de una startup tecnológica con 25 empleados. Al principio, Juan pensaba que en su pequeña empresa «todos somos una familia» y que una ley más solo traería burocracia. Sin embargo, al informarse sobre la Ley Karin y las multas por no implementar protocolos, decidió adelantarse a los hechos. Con apoyo de un asesor, creó un protocolo adaptado a su tamaño y realizó un taller con todo el equipo para explicar la nueva política de acoso cero. Al comienzo hubo escepticismo – algunos decían que «aquí nunca pasará nada». Pero en las semanas siguientes, salieron a la luz pequeñas situaciones que antes se normalizaban: bromas subidas de tono hacia una desarrolladora, o apodos despectivos entre colegas. Gracias al nuevo enfoque, Juan abordó estas conductas de inmediato, hablando con los involucrados, dejando claro los límites y fomentando el respeto. La atmósfera en la startup empezó a cambiar: las risas ahora no son a costa de nadie y las reuniones de equipo se sienten más inclusivas. Un año después, la empresa no ha tenido denuncias formales, pero Juan sabe que el crédito de eso no es la «ausencia de problemas» sino el trabajo preventivo. Su startup, aun siendo pequeña, exhibe con orgullo una cultura donde cada persona se siente cuidada. Incluso candidatos a nuevos puestos mencionan que eligieron postular ahí por los buenos comentarios sobre el ambiente laboral. En este caso, la Ley Karin fue el empujón que la organización necesitaba para pasar de la confianza ingenua («a nosotros no nos pasará») a la acción consciente que previene abusos antes de que ocurran.
Plan de acción: Paso a paso para cumplir con la Ley Karin
Cumplir con la Ley Karin puede parecer desafiante al principio, pero se vuelve manejable si se aborda de manera ordenada. A continuación proponemos un plan de acción con pasos concretos para que áreas de Personas (RR.HH.) y Gerencia lideren la implementación:
- Compromiso de la alta dirección: Todo empieza con que los gerentes generales y directivos tomen consciencia de la importancia de esta ley (incluyendo los riesgos legales y reputacionales de ignorarla). Es fundamental obtener un compromiso explícito de la alta dirección con la tolerancia cero al acoso. Este respaldo se traducirá en recursos y en la seriedad necesaria para impulsar cambios reales (sin la voluntad desde arriba, las políticas pueden quedar solo en el papel).
- Diagnóstico inicial: Realice una evaluación del clima laboral actual para detectar brechas. Por ejemplo, revise si la empresa ya cuenta con alguna política anti-acoso, identifique áreas o equipos con mayor riesgo (alta rotación, quejas informales previas), y sondee confidencialmente a los colaboradores sobre posibles situaciones de acoso no reportadas. Este diagnóstico permitirá focalizar esfuerzos en los puntos críticos y demostrará a los trabajadores que la empresa quiere escuchar y mejorar.
- Elaboración del protocolo: Con base en el diagnóstico, proceda a diseñar el Protocolo de Prevenciónconforme a los lineamientos legales. Puede apoyarse en guías de la autoridad laboral o en asesores externos expertos. El protocolo debe incluir: definiciones claras de acoso laboral, sexual y violencia; los canales internos de denuncia; el procedimiento de investigación (plazos, responsables, garantías de confidencialidad, no represalia y perspectiva de género); las posibles sanciones; y las medidas de apoyo y protección a las víctimas. También incorpore un apartado de prevención proactiva, que abarque la identificación de factores de riesgo psicosocial en su organización y las acciones para controlarlos (ej: promover liderazgo positivo, gestionar cargas de trabajo razonables, reforzar valores de respeto). Involucrar a representantes de los trabajadores (sindicato, comité paritario o similares) en la elaboración del protocolo puede dar mayor legitimidad y eficacia al documento.
- Actualización de normativa interna: Integre el nuevo protocolo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa. Si su organización no está obligada a tener Reglamento Interno (por tener menos de 10 trabajadores), de todos modos entregue el protocolo por escrito a cada colaborador junto con su contrato de trabajo. Asegúrese de que todos firmen un anexo o recibo de dicho documento, para dejar constancia de que conocen estas normas.
- Difusión y comunicaciones: Anuncie formalmente la nueva política a todo el personal. Puede ser mediante una reunión general, un comunicado escrito, correos masivos y publicación en cartelera o intranet. Explique el compromiso de la empresa con la Ley Karin, detalle cómo funcionarán los canales de denuncia y recalque que no habrá represalias contra quienes denuncien de buena fe. La transparencia en esta etapa es clave para generar confianza en el proceso.
- Capacitación y sensibilización: Realice capacitaciones periódicas para todos los niveles (desde gerencia hasta operarios) sobre qué conductas son inaceptables, cómo prevenirlas y cómo actuar si ocurren. Los jefes, en especial, deben ser entrenados en manejo de conflictos, liderazgo respetuoso y detección temprana de señales de acoso. Considere talleres prácticos con ejemplos y debates que permitan reflexionar sobre comportamientos cotidianos. Estas instancias de formación no solo educan, sino que también refuerzan el mensaje de que la empresa se toma en serio este tema.
- Monitoreo continuo y mejora: Implementar la política no es un evento único, sino un proceso continuo. Establezca un sistema de seguimiento: por ejemplo, reuniones periódicas del Comité de Convivencia o de RR.HH. para revisar el estado de las denuncias; encuestas anónimas regulares para medir la percepción del ambiente; y evaluaciones anuales del protocolo. Si se detectan fallas o nuevos riesgos, ajuste e itere las medidas. Mantenga informada a la alta gerencia sobre los avances y resultados. Este ciclo de mejora continua garantizará que la gestión de los riesgos psicosociales evolucione con las necesidades de la organización.
Conclusión: Hacia una cultura preventiva y de bienestar
La entrada en vigencia de la Ley Karin marca un antes y un después en la forma en que las organizaciones chilenas abordan los riesgos psicosociales. Más allá de la obligación legal, esta normativa nos interpela en lo más humano: ¿Qué tipo de entorno de trabajo queremos liderar? Un entorno donde el miedo, el abuso y el silencio sean la norma, o uno donde prime el respeto, la seguridad psicológica y el bienestar de las personas. La respuesta es evidente.
Para los encargados de Gestión de Personas y los Gerentes Generales, la Ley Karin debe ser vista como una aliada para construir ese lugar de trabajo ideal. Implementarla a cabalidad no solo previene multas o juicios – también previene que historias trágicas como la de Karin Salgado vuelvan a repetirse. Cada protocolo instaurado, cada capacitación impartida y cada denuncia atendida con seriedad envía un poderoso mensaje: en esta empresa nos cuidamos entre todos.
En un mundo empresarial cada vez más consciente, la gestión del clima laboral y la salud mental ya no son temas «blandos» ni secundarios. Son pilares estratégicos. Una cultura preventiva robusta se traduce en colaboradores más comprometidos, innovadores y leales. Por eso, el llamado final es a la acción: revise en qué está su organización respecto a la Ley Karin y dé los pasos necesarios sin dilación. Cada día cuenta para fortalecer la confianza y proteger a su gente.
Reflexionemos y actuemos hoy, para que mañana podamos decir con orgullo que en nuestra empresa nadie más sufre en silencio. El bienestar de las personas y el éxito sostenible del negocio van de la mano – y comenzar a cultivar una cultura de respeto y prevención es la mejor decisión que podemos tomar.
En Maswellness estamos preparados con un equipo integral de profesionales para apoyarte en tu proceso. Contáctanos